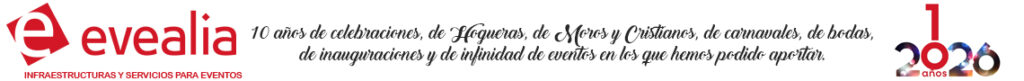El 20 de noviembre de 1975, a muchos niños y niñas nos dieron fiesta. No entendíamos del todo qué significaba la muerte del dictador, pero algo se movía. Aquel día, sin saberlo, empezaba el largo y accidentado camino hacia la democracia. Para quienes nacimos en la clase trabajadora, ese camino no fue una transición suave, sino una lucha constante por derechos que nunca nos fueron regalados.
Vi a mi padre trabajar toda su vida, y al llegar la jubilación, descubrir que muchos de esos años fueron en negro. El patrón había preferido engordar sus beneficios a costa de la cotización de sus empleados. Vi a mi madre limpiar casas sin contrato, hasta que unas personas decentes le firmaron para que pudiera hacerse autónoma. Vi a ambos sobrevivir al cáncer gracias a una sanidad pública que hoy muchos desprecian sin saber lo que costó conquistarla. Vi a mis hijas estudiar en la educación pública sin que eso supusiera hipotecar nuestra vida.
Todo eso (la sanidad, la educación, la posibilidad de cotizar, de organizarse, de votar, de disentir) lo hemos tenido gracias a la democracia. No a una democracia perfecta, pero sí a una que nos permitió avanzar desde la oscuridad franquista hacia una sociedad con derechos. Y sin embargo, hoy, miles de personas reniegan de ella. Sueñan con el supuesto “orden” del franquismo, ignorando que ese orden era silencio, represión, censura, tortura, privilegios para unos pocos y miedo para muchos.
La nostalgia franquista que hoy se exhibe con banderas y símbolos no es inocente. Es el síntoma de una historia mal contada, de una memoria manipulada por quienes siempre han querido que el pueblo sea ignorante, dócil, manejable. Por eso, a quienes lucen con orgullo necio esos símbolos, les digo: lean, estudien, piensen. Porque si no lo hacen, serán víctimas de esa otra historia que nos quieren imponer los de siempre: los poderosos, los que nunca han dejado de mandar.
Yo fui consciente desde niño de que éramos clase trabajadora. Me afilié a un partido de izquierdas y desde entonces he luchado por lo que creo: la causa de la clase obrera: la igualdad real, la libertad real no solo como discurso y la justicia social como eje que vertebre la sociedad. No por nostalgia, sino por justicia. Porque cada derecho que hoy disfrutamos fue arrancado con esfuerzo, con huelgas, con lágrimas, con vidas. Y porque si no defendemos esa memoria, si no la transmitimos, si no la gritamos, volverán a arrebatárnosla.
Hoy, hablar de la clase trabajadora parece una bajeza, cuando durante décadas fue un motivo de orgullo. Se impone una cultura que nos empuja a aparentar lo que no somos ni seremos, a disimular nuestros orígenes como si fueran una carga. Pero si alguien nacido en una familia obrera ha prosperado y hoy vive con dignidad o incluso con cierta comodidad, no ha sido por arte de magia ni solo por méritos individuales: ha sido gracias a la democracia que construimos con renuncias, con huelgas, con lucha en las calles, en las aulas y en las fábricas.
Podremos vivir mejor, sí. Pero si no luchamos por una democracia más justa, más profunda, más comprometida con nuestros orígenes, nuestros hijos vivirán no solo peor, sino como víctimas de un sistema que solo los quiere como carne de cañón: obedientes, endeudados, desmemoriados.
Hoy, 20 de noviembre, hablemos con nuestros hijos del franquismo. Hagámoslo sin rencor, pero también sin olvido. Porque la memoria no es venganza: es dignidad y justicia. Y si no lo vivimos (como es mi caso) aprendamos de la historia, escuchemos a quienes sí lo vivieron, leamos, contrastemos, pensemos. Porque los mismos que hoy ondean banderas con nostalgia autoritaria son, los herederos de quienes en lugar de derechos ofrecían limosnas, de quienes confundían obediencia con paz y represión con orden. Porque una democracia sin memoria será siempre una democracia frágil, vulnerable al canto de sirena de los que prefieren súbditos a ciudadanos.